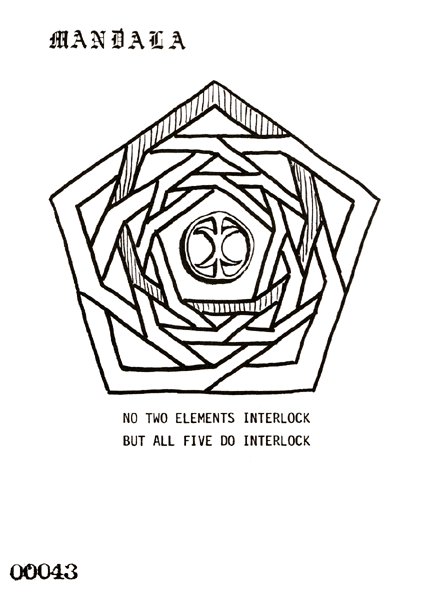Dado que últimamente he encontrado más interés en la práctica del budismo del que esperaba, voy a hablar esta vez sobre un aspecto en el que el budismo, a mi parecer, es bastante diferente de otras técnicas espirituales (llamémosles así)
Dado que últimamente he encontrado más interés en la práctica del budismo del que esperaba, voy a hablar esta vez sobre un aspecto en el que el budismo, a mi parecer, es bastante diferente de otras técnicas espirituales (llamémosles así)Lo que quiero discutir, tiene que ver con la idea de hacer las cosas con un objetivo en mente, y cómo se puede hacer de otro modo. Vale la pena discutirlo, porque es algo importante, y bastante sutil, interesante pero fácil de malentender.
El siguiente texto lo escribió (o mas bien lo dijo en una conferencia, que fue grabada y transcrita) Ajahn Munido, un monje budista occidental, contando ciertas partes de su aprendizaje bajo la tutoría de Ajahn Tate, un reputado maestro budista de la tradición Theravada. En él, explica porqué su maestro le dijo que la idea final de la práctica, era "distinguir entre el corazón y la actividad del corazón"
Ya había oído antes sobre desarrollar jhanas, estados de abstracción meditativa y sobre llegar a diferentes estados de realización y clarividencia, pero Ajahn Tate estaba poniendo énfasis en no dejarse distraer por ideas sobre la práctica, ni por las distintas experiencias, sensaciones o impresiones mentales a las que uno está sujeto. Debíamos verlas simplemente como la actividad de la mente. Ellas eran el contenido de la mente. Si el corazón o la mente ( citta ) es como un océano, entonces las actividades del corazón o la mente son como las olas en la superficie del océano. Nuestra práctica debería consistir en observarlas como olas que pasan por la superficie de ese océano. Muchos de nosotros nos vemos involucrados en la actividad. Yo todavía me veo arrastrado por las olas, por los movimientos de mi mente, y olvido, pierdo la perspectiva. La práctica consiste en mantener la perspectiva, y cultivar la conciencia que distingue lo que se conoce de lo que es conocer. Podemos conocer las sensaciones del cuerpo, podemos conocer sentimientos, movimientos de energía, ideas, impresiones, conceptos, memorias y fantasías. Todo eso debe reconocerse como actividad. ¿Qué pasa si no lo reconocemos como actividad? Que nosotros nos volvemos la actividad, quedamos atrapados en esa actividad. Hay un inspirador dicho japonés que dice: "Ríe, pero no te pierdas en la risa; Llora, pero no te pierdas en el llanto". Nosotros también podríamos decir "Piensa, pero no te pierdas en tu pensamiento; Disfruta, pero no te pierdas en tu disfrute" A veces, la gente comienza a practicar la meditación budista y a aprender las enseñanzas budistas, y tienen la idea de que la paz consiste en deshacerse de todo el contenido de la mente, dejándola vacía. A veces, en la meditación, la mente parece ser muy abierta y espaciosa, y que muy poco ocurre ahí. Sin embargo, eso no significa que lo logramos, que estamos iluminados. Podemos experimentar vitalidad y placer en esa sensación de apertura, claridad, y espacio, y si no estamos suficientemente informados, podríamos pensar "eso es, esta sensación es el objetivo de todo eso". Ajahn Tate decía que aún esos sentimientos agradables no son más que actividad del corazón. El punto crucial de la práctica es conocer esta actividad en relación con la actividad en la que ésta se produce. ¿En qué está teniendo lugar esta práctica? ¿Qué es aquello que conoce? Deberíamos tener esa capacidad de ver el acto de conocer tanto como lo que es conocido. |
Estamos acostumbrados a tomar toda actividad como un medio para llegar a un fin, todos nosotros estamos muy imbuídos de la idea de progreso, y ese tipo de cosas. Tenemos toda la razón si consideramos la meditación, y la práctica del budismo, en general, como algo extraño, porque en realidad no va a ninguna parte. No conduce más que a donde uno ya está. De hecho, dado que la iluminación es eterna, se supone que cuando se alcanza, se entiende también que estaba ahí todo el tiempo.